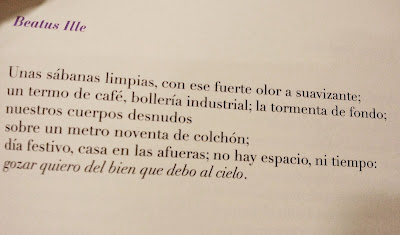Cuenta la historia de Santi Alcón, su encuentro con Juan Plata "El Largo" y, por tanto, su descubrimiento de la literatura "grande" o "de mayores", y todo lo que ello supone en su vida. Es decir, una novela de aventuras metaliteraria que te entretendrá y te llevará, seguro, a otros libros, a otros autores, a otras aventuras en el infinito hilo que supone la lectura que, como diría Homer J. Simpson, es la "causa y solución de (casi) todos los problemas del mundo".
Aquí os dejo una entrevista con el autor en el periódico de un instituto por parte de los alumnos.
Y, a continuación, un capítulo representativo del libro:
10. De polizón a grumete
Nada más entrar en el colegio palpé el bulto de la navaja sobre la tela del bolsillo para asegurarme de que estaba en su sitio, dispuesta para el combate. Los verdes ojos de bronce de don Cipriano Gruñón me observaron indolentes mientras, con los cinco sentidos alerta, atravesaba el claustro y entraba en la biblioteca. No había rastro del guardián de San Cipriano, pero no quería que el tipo pensase que pretendía robarle. Por eso me aguanté las ganas de curiosear entre los libros y comencé a buscarlo asomándome a las aulas, vacías, arrasadas, gritando a cada paso con cautela:
–¡Oiga, oiga!
Pero sólo me respondía el eco débil y amortiguado de mi propia voz.
Había recorrido en vano toda la planta baja y me disponía a subir a la primera cuando escuché la voz ronca a mi espalda preguntándome:
–¿Usas navaja, polizón?
Me di la vuelta sobresaltado, echando mano al bolsillo, y me encontré de frente con él. Sonreía relajado, con las manos apoyadas en la cintura, y su rostro afable me inspiró confianza. A la luz del día me pareció algo más joven que la tarde anterior, aunque tampoco fui capaz de acertar con la edad. Calculé que sería algo mayor que mi padre. Hoy diría que tenía entre 45 y 50 años. Por el pelo castaño alborotado y la hilera de dientes, blanquísima salvo por un brillante colmillo de oro, me pareció en ese momento una suerte de Burt Lancaster venido a menos, maltratado por la vida, algo más delgado y bastante menos musculoso. Vestía una camisa a cuadros amplia, vieja y arremangada que mostraba sin tapujos la interminable y extraña palabra tatuada en el antebrazo –Yoknapatowpha, alcancé a leer, que no a comprender, ese día– y llevaba los vaqueros bastante caídos a pesar del ancho cinturón. Me llamó la atención que caminase descalzo. Quizá por eso se deslizaba con tanto sigilo, cogiéndome siempre a traición. Los pies, más que sucios, los tenía renegridos, y no dejé de darme cuenta, al primer vistazo, de que el izquierdo asomaba acartonado, marchito, sin vida, por la pernera sucia y deshilachada del pantalón.
Sin saber muy bien qué responder, le conté atropelladamente y sin querer dar muchos detalles que mis padres tenían un bar, que a menudo me tocaba servir en la barra, que la navaja era un instrumento de suma utilidad para el camarero común, que me gustaba tenerla a mano y que se me había olvidado dejarla en la cocina al salir.
–Está bien, muchacho. En la vida es bueno ir bien armado. Pero te digo por experiencia que las armas no son siempre las mejores armas, que ni las blancas ni las de fuego... –comenzó a divagar en tono altisonante, pero al momento optó por abortar el discurso y, cambiando de tema, me susurró–: Anda, ven conmigo, que te voy a enseñar mi rincón de lectura.
Lo acompañé por los polvorientos pasillos de la planta baja, bajamos al pequeño patio del parvulario y, antes de salir, abrió una puerta semioculta bajo las escaleras y entré detrás de él en un pasillo lóbrego y estrecho que parecía no tener fin. Por un momento pensé que me conducía a alguna oscura trampa, a algún lugar subterráneo desde el que nadie podría oír mis gritos de dolor, e instintivamente arrimé de nuevo la mano derecha a la navaja, pero justo en ese momento, sin volver la cara, como si fuese capaz de averiguar mis intenciones, me advirtió:
–No tengas miedo, polizón. No voy a hacerte daño. Y no te preocupes, que ya hemos llegado.
Y de un empujón abrió una portezuela metálica, salpicada de herrumbre, que chirriando nos dejó entrar en una sala amplia, abovedada y razonablemente limpia. Tenía a la altura de las vigas sendas hileras de ventanas por las que se filtraba una luz clara y densa que parecía inundarlo todo sin alterar la agradable frescura que flotaba en el ambiente. El lugar estaba vacío salvo por un jergón tirado en una esquina, dos o tres pilas de libros y una silla de playa descolorida y surcada de jirones por los que asomaba una espuma sucia y sutil.
–Son mis últimas adquisiciones. Están pendientes de lectura –me aclaró al descubrir mis ojos clavados en las torres de libros, y con el orgullo y la suficiencia de un terrateniente comenzó a contarme–: Por las mañanas me gusta leer en la biblioteca, porque de la calle entra una luz muy agradable, pero por las tardes, en verano, se está mucho mejor aquí. Hay mucha claridad y se está muy fresco. Lo único malo es que tengo que andar para arriba y para abajo con la silla. Voy a tener que comprarme otra, aunque no sé si encontraré otra tan cómoda como ésta –fue contándome deprisa, sin hacer pausa ni tomar aire, hasta que se le acabó el resuello y después de una honda carraspera concluyó–: ¿A que es un sitio estupendo?
Pero sin darme tiempo a opinar ni a recrearme en la dudosa maravilla del lugar, me urgió:
–Ahora vamos a lo nuestro, a lo que nos interesa. Sígueme, polizón. Vamos a la biblioteca.
Y echó a andar por el lóbrego pasillo de regreso a la primera planta. Como ya he contado, con la pierna izquierda dibujaba al caminar una extraña figura parecida al salto del caballo de ajedrez, pero sus andares eran tan rápidos y ágiles que, lejos de constituir una tara o un obstáculo, aquello más parecía un capricho, una gracia, una manía adquirida a lo largo de los años que, además, parecía servirle para tomar impulso y ganar velocidad en sus desplazamientos. Con ello quiero decir, en definitiva, que me costó un enorme esfuerzo –en aquella y en otras ocasiones en las que se echó a andar arrebatado– mantenerme a su altura, y que casi tuve que correr detrás de él para no perderlo. Por eso no pude concentrarme en la entusiasmada homilía que, de camino, fue desgranando entre dientes, aunque tampoco estoy seguro de que hablase conmigo, pues, como con el tiempo pude comprobar, no era raro que, a la primera de cambio y en medio de cualquier conversación, se enfrascase en extraños diálogos, cuando no en encendidas discusiones consigo mismo, sin importarle lo más mínimo la opinión o la mera presencia de interlocutores o testigos.
No paró de hablar, como digo, en todo el camino, pero al llegar a la biblioteca se calló de repente, dejando que aquella maravilla, la joya de su corona, hablase por sí sola, y se limitó a hacer de nuevo el amplio y seductor gesto con el brazo derecho que yo ya conocía de la tarde anterior, con el que parecía querer abarcar y al mismo tiempo ofrecerme su magnífica librería. Sea como fuera, la puesta en escena tuvo su efecto y, hechizado y boquiabierto, como si me acercase a ellos por primera vez, eché a andar hacia los estantes mientras el tipo me acompañaba orgulloso con la mirada.
–Tampoco te engañes, polizón. Hay mucha purrela –me advirtió, y para demostrar que no había falsa modestia en ello, me explicó–: La mitad son viejas enciclopedias, catecismos, misales, vidas de santos, cosas que quedaron abandonadas en el colegio, aunque también hay anuarios, manuales, novelas de amor y libros escolares que me he ido encontrando en la basura y que rescaté y puse a buen recaudo porque, me interesen o no, no puedo soportar ver libros tirados por ahí, y es que, como decía Sansón Carrasco, «no hay libro tan malo que no tenga algo de bueno»… Aunque en realidad eso ya lo había dicho muchos siglos antes Plinio el Joven... –recapacitó, y se enredó en un discurso descabellado que primero dejé de entender, luego, de escuchar, y que al final tan sólo reverberaba en mi mente como el agua cantarina de un arroyo mientras, arrodillado delante de las estanterías, iba leyendo uno por uno los títulos de los libros.
Es cierto que había varias enciclopedias viejas y obsoletas, de tiempos del Imperio Austrohúngaro, pero no por eso menos interesantes. En unos casos estaban completas, en otros, seriamente diezmadas, reducidas a la breve colección de unos pocos tomos desperdigados. También había bastantes libros de la congregación religiosa que regentaba antiguamente el colegio, así como novelas de amor, libros escolares de geografía, de gramática, de historia, de lengua, de matemáticas o de todo a la vez y otros ejemplares de lo más variopinto, ocupando cerca de la mitad del espacio. Era en la otra mitad donde se amontonaban, sin aparente orden ni concierto, los auténticos libros del guardián de San Cipriano, muchos en otras lenguas, inglés, francés, alemán, portugués y algunas otras que no logré identificar. Había muchas novelas, pero también relatos, poesía, ensayos, atlas y libros de arte, aunque juraría que entre tanto libro no fui capaz de encontrar ni un solo autor, ni un solo título –aparte, claro, de Moby Dick– que me resultase conocido.
El tipo siguió hablando solo durante un buen rato, pero luego se calló y permaneció callado mientras yo agotaba mi ronda de reconocimiento. Al terminar me volví y lo encontré en cuclillas en el suelo, observándome satisfecho, con una sonrisa de oreja a oreja.
–Vamos, muchacho, dime, ¿qué te apetece leer?
–No lo sé. La verdad, no me suena ningún título–le respondí con toda franqueza.
Se rascó entonces la barbilla y, aún en cuclillas, me preguntó:
–Vamos a ver: ¿tú qué lees, muchacho?
–No sé. Libros de los Cinco, de los Hollister, de los Tres Investigadores, de los Siete Secretos...
–¡Mucha gente es esa para un solo libro! –me interrumpió entonces con sorna.
–Son libros diferentes –le aclaré con toda inocencia, pero, sin atender mis explicaciones, me preguntó:
–Dime, ¿qué edad tienes?
–Trece años.
–¡Trece años! –exclamó echándose exageradamente las manos a la cabeza– ¿Y no has leído a Chesterton, a Edgar Allan Poe, a Robert Louis Stevenson?
–No, señor –contesté instintiva, ridículamente marcial.
–¡Por las orejas de Belcebú! ¿Ni siquiera has leído La isla del tesoro?
–Sí, La isla del tesoro me la regalaron cuando era pequeño, tenía unos dibujos…
–¿Y a Emilio Salgari? ¿Y a Julio Verne? –me interrumpió de nuevo.
–A Salgari, no, pero he visto las películas de Sandokán. De Julio Verne sí he leído algo. Tengo Los hijos del capitán Grant y Cinco semanas en globo en unos libros muy pequeñitos...
–¡Demonios! Todo esto me huele a esas malditas adaptaciones infantiles... –masculló meneando al cabeza– ¿Y Alicia en el país de las maravillas?
–El cuento de Alicia sí que lo he leído.
Pero mis respuestas no debieron de convencerle demasiado porque, sin dejar de menear la cabeza ni de rascarse la barbilla, repitió varias veces como pensando en voz alta:
–Algo es algo, algo es algo… Pero no es demasiado. No es suficiente, no –y al cabo de un rato, después de pasear la vista por el techo de la biblioteca sin decir palabra, se incorporó de un salto y, poniéndome su ardiente mano en el hombro, me advirtió–: Tenemos mucho trabajo por delante, muchacho.
Y echándose a caminar en espiral a mi alrededor dibujando círculos cada vez más amplios en el vasto espacio vacío de la biblioteca, fue dictando su diagnóstico:
–Vas a tener que irte olvidando de misterios, investigadores y aventuras de esas, polizón. A ti lo que te va haciendo falta es un poquito de Aujourd’hui mamam est morte, algo de Steppenwolf, un poco de... Aunque quizá sea demasiado intenso, así, tan de pronto. Además, no creo que tenga por aquí nada de eso en castellano. ¿Qué podría yo dejarte que tengamos a mano y que puedas entender? ¿Qué podrías tú leer que… –comenzó a decir sin llegar a cerrar el signo de interrogación, pues antes exclamó entusiasmado– ¡Ya lo sé!, ¡ya lo tengo! –pero no debía de tenerlo tan claro porque al momento, sin dejar de caminar, dándose suaves golpes en la cabeza, se preguntó– ¿Estás loco? ¿Cómo quieres que el muchacho entienda eso si no ha pasado de los cinco investigadores? Este polizón es un chico listo, te lo digo yo –se contradijo defendiendo su aún desconocida propuesta–, a éste no se le pone nada por delante… ¡Tú verás lo que haces! –claudicó, y frenando en seco, cuando ya se había alejado de mí, en su paseo en espiral, unos seis o siete metros, me preguntó desde lejos en voz alta–: ¿Tú confías en mí, muchacho?
–Sí –le contesté de inmediato, aunque cada vez confiaba menos en él, y no porque lo considerase peligroso, sino porque cada vez tenía más claro que estaba loco.
–Pues, verás, te voy a prestar un libro muy especial, pero me tienes que prometer que lo vas a leer con mucha atención y que te lo vas a acabar aunque te cueste algo de trabajo –me dijo mirándome muy fijamente a los ojos, y después de rebuscar entre los libros me tendió un ejemplar pequeño, delgado, amarillento, de aspecto frágil y quebradizo.
La portada era sencilla. Su único adorno era un recuadro marcado por una línea doble, con un símbolo extraño en el medio dibujado a plumilla detrás del cual se insinuaban una mano abierta, una esfera luminosa, un reloj de arena. Debajo del extraño símbolo podía leerse Editorial Losada, S.A, Buenos Aires, y por encima, el nombre de un autor y un título de los que no había oído hablar en mi vida: Jorge Luis Borges, El Aleph.
Tomé el libro de sus manos sin mostrar demasiado entusiasmo. Lo abrí con cuidado y comencé a hojearlo. Olía a viejo. Parecía una colección de cuentos. Ninguna de las dos cosas, ni lo viejo ni los cuentos, me entusiasmaban, pero aun así, me dio, más que miedo, reparo llevarle la contraria y, al cerrarlo, sujeté el libro con decisión contra mi pecho y le di las gracias.
–¿Quieres llevarte alguno más? –me preguntó entonces.
–No, gracias. Creo que con este tengo bastante –le contesté.
–No sabes bien hasta qué punto –me advirtió. Aunque te parezca breve, es de esos libros que se pueden leer tantas veces que acaban pareciendo infinitos, y no veas si le gustaba a Borges lo infinito...
Pero para entonces yo no tenía ya demasiadas ganas de conversación. Aquel raro libro de cuentos no era lo que yo iba buscando para matar el rato el fin de semana, pero no me atrevía a contradecirlo, y me sentía algo decepcionado. Quizá por eso su inagotable letanía me empezó a resultar insoportable y, tratando de cortar en seco, le pedí la hora, y, para no resultar demasiado brusco, le conté lo sucedido la noche anterior, que estaba castigado y que no me convenía regresar tarde para no enfadar de nuevo a mis padres
Entonces el tipo comenzó a doblarse, a estirarse, a realizar extraños movimientos, a jadear, a resoplar, y lo miré atónito, sin saber muy bien qué le sucedía, hasta que, por fin, logró sacar de un ajustado bolsillo del vaquero un reloj de cadena.
–El tiempo hay que cuidarlo bien, grumete: al final es lo único que tenemos –me dijo como para justificar tanta contorsión antes de abrir la tapa plateada del reloj, en cuyo interior me pareció ver la fotografía en blanco y negro de una mujer, antes de oírle decir–: Las nueve menos diez.
–¿Ya son las nueve menos diez? –exclamé sinceramente sorprendido de que hubiesen pasado ya dos horas–. Lo siento, pero me tengo que ir… ¡La que me va a caer!
–No te preocupes, muchacho. Cuando termines de leer el libro, si ya te han levantado el castigo, vuelves y charlamos un rato.
–Hasta otro día –le dije por fin, echándome a correr hacia la puerta.
–¡Corre, grumete, corre! ¡No llegues tarde! –le oí todavía gritar mientras atravesaba a toda velocidad el claustro.
Juan Ramón Santos,
El tesoro de la isla